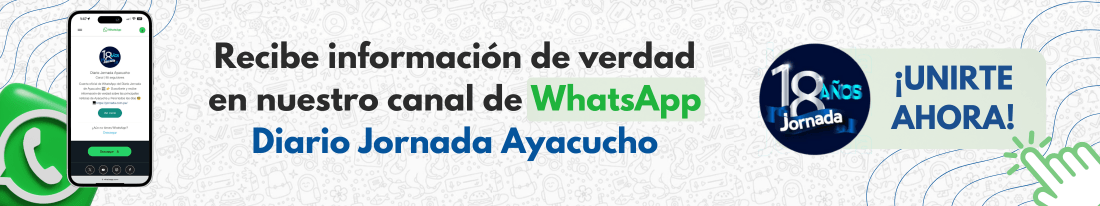Lalo Quiroz | El Partero
prensa@jornada.com.pe
En el 2013, en la edición de junio de la revista Willaq (aún en la Web), entrevistaría al maestro arpista ayacuchano Otoniel Ccayanchira Pariamanco; uno de los cultores del arpa andina más destacados y reconocidos de la región y del país. Y quien, además, ha recibido la ovación en distintos escenarios de Latinoamérica y del mundo. En esa oportunidad, en relación a la autenticidad de nuestro arte, cultura e identidad, el maestro Otoniel –con mucha gracia— me compartiría una anécdota: «Una vez viajamos a Canadá, con el maestro Carlos Falconí, ambos invitados por la Universidad de Montreal. Un mes antes, nos habían solicitado que enviáramos nuestros repertorios y así lo hicimos, incluimos tres temas: un vals, una polka y –como peruanos— el “Cóndor Pasa”. Al día siguiente, nos respondieron: ‘Señores, el vals y la polka, no. Eso lo sabemos y lo tocamos mejor que ustedes; y, el otro tema, está demasiado trillado. Lo que necesitamos son novedades, necesitamos música indígena de su tierra, para eso les estamos dando una tribuna, una vitrina’».
Esta interesante y divertida anécdota nos invita a reflexionar sobre dos aspectos en concreto que permanecen subrepticiamente en nuestro inconsciente colectivo: la permanencia del ´chip’ colonial en el arte y la ‘folcrorización’ y la ‘exotización’ de nuestras culturas –que, entre sus indicios, nos evoca la corriente Primitivista—. Por un lado, la permanencia del pensamiento de la Ilustración francesa del siglo XVIII, en donde el arte europeo –incluyendo la música, por supuesto— se universalizaría como símbolo de refinamiento y distinción; y en donde, se establecería una jerarquía entre la ‘alta cultura’ y la ‘baja cultura’. Y en donde, además, la primera se erigiría como un patrón estético y cultural superior frente a la segunda. Por otro lado, la propia ‘auto-folcrorización’ y la ‘auto-exotización’ de nuestro arte y nuestras culturas –esmeradamente y pulcramente ajustados a los parámetros occidentales—; con el propósito de que, calcen y sea aceptados en los estándares internacionales y globalizados. Y es que, desde la educación y la formación artística –propiamente dicha— se van instalando esas valoraciones y jerarquías; tal como lo mencionaría el maestro Ccayanchira, quien habría complementado su formación empírica en la Escuela de Música de Ayacucho: «En el Perú, todavía no está normado el método de enseñanza del arpa andina, sólo se aprende de generación en generación. En Lima, solamente, se enseña el arpa clásica occidental. […] En nuestro país, en las escuelas de música, se inicia la enseñanza de cualquier instrumento musical con Beethoven, Mozart, Wagner, Chopin, Tchaikovsky. […] El programa curricular, de nuestro país, debería enfocarse a empezar desde nuestras raíces y luego, por cultura general, enseñar la música foránea, los clásicos. La música es pasión y sentimiento, pero, te inculcan algo que no sientes; por eso, muchos alumnos prefieren tocar su guitarra en cualquier academia o aprender de forma empírica, porque no se identifican con ese tipo de enseñanza, no viven la música».
Sin duda, la enseñanza occidental –a la que alude el maestro Ccayanchira— que se ve privilegiada en las escuelas de música a nivel nacional se podría circunscribir sólo para el caso de Lima; ya que, tal y como reza la frase atribuida al explorador alemán Alexander Von Humboldt: «Lima está más cerca de Londres que del resto del país». Sin embargo, en el resto del país, ese sentir –‘ese vivir la música’— estaría más ligado y arraigado a sus culturas autóctonas y originarias. Y es que, toda manifestación artística es parte inherente a la cultura de un pueblo; proviene, vive y pervive en las fibras más profundas de cada cultura que le da vida. Por ello, se vuelve singular y particular; porque obedece a la cosmovisión y al ‘latir’ único de ese pueblo. Asimismo, en ese ‘vivir la música’, también influye el ‘sentir’ de la época; y, del mismo modo, el ‘sentir’ del temperamento de cada artista. En la película Shine, del director australiano por Scott Hicks, basada en la vida del pianista David Helfgott; en una escena, cuando Helfgott tenía nueve años, su padre le pide a su maestro que le enseñe el n. 3 en re menor del compositor y pianista ruso Sergei Rachmaninoff. El maestro de música, le exclamaría que no le pensaba enseñar esa pieza porque era sólo un niño y no estaba preparado para interpretar tanta pasión. (Fin de la primera parte)